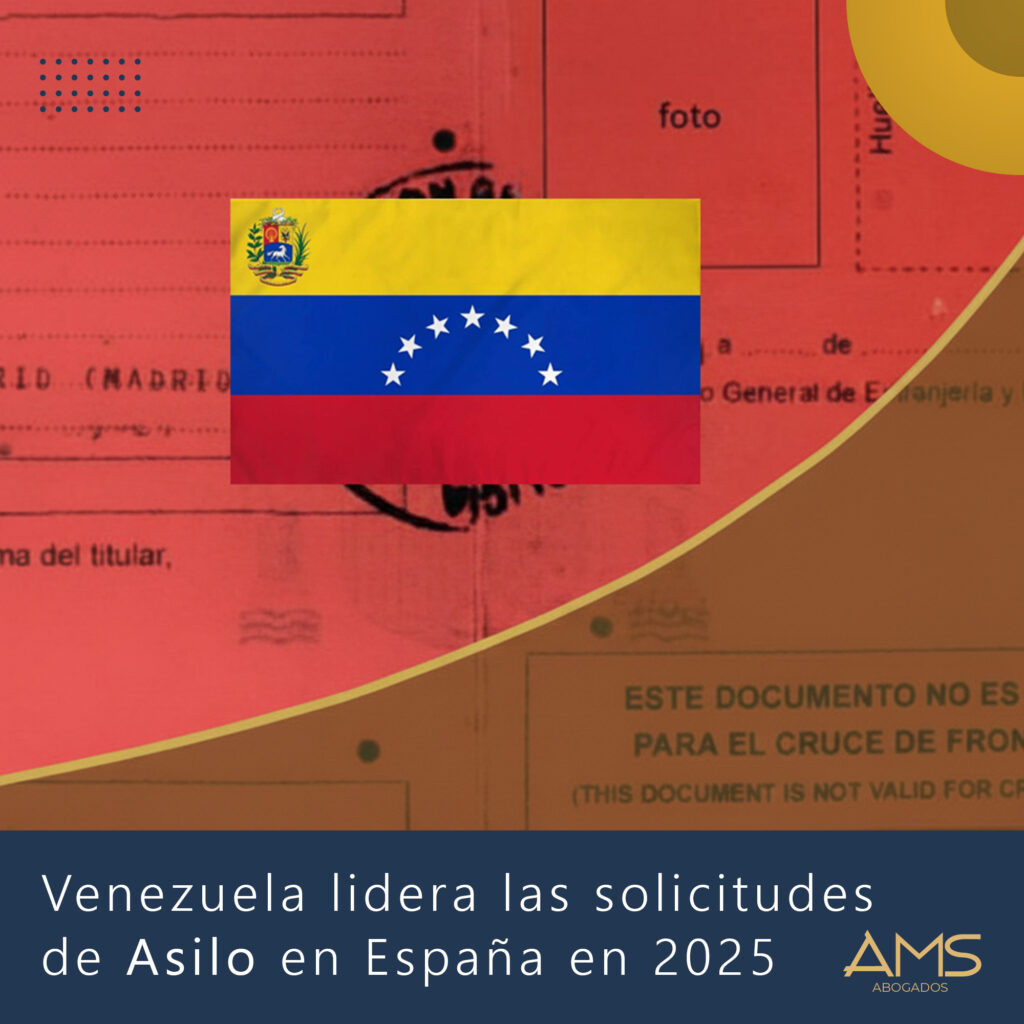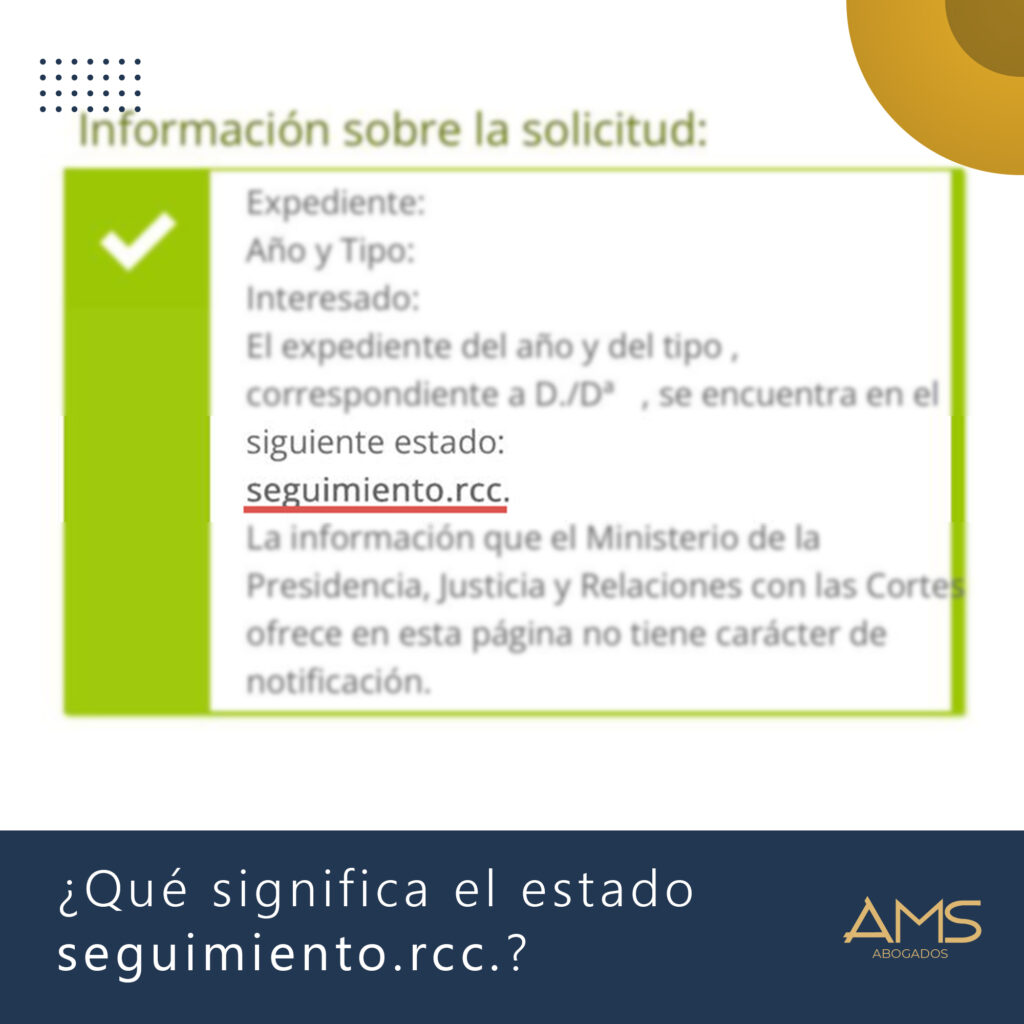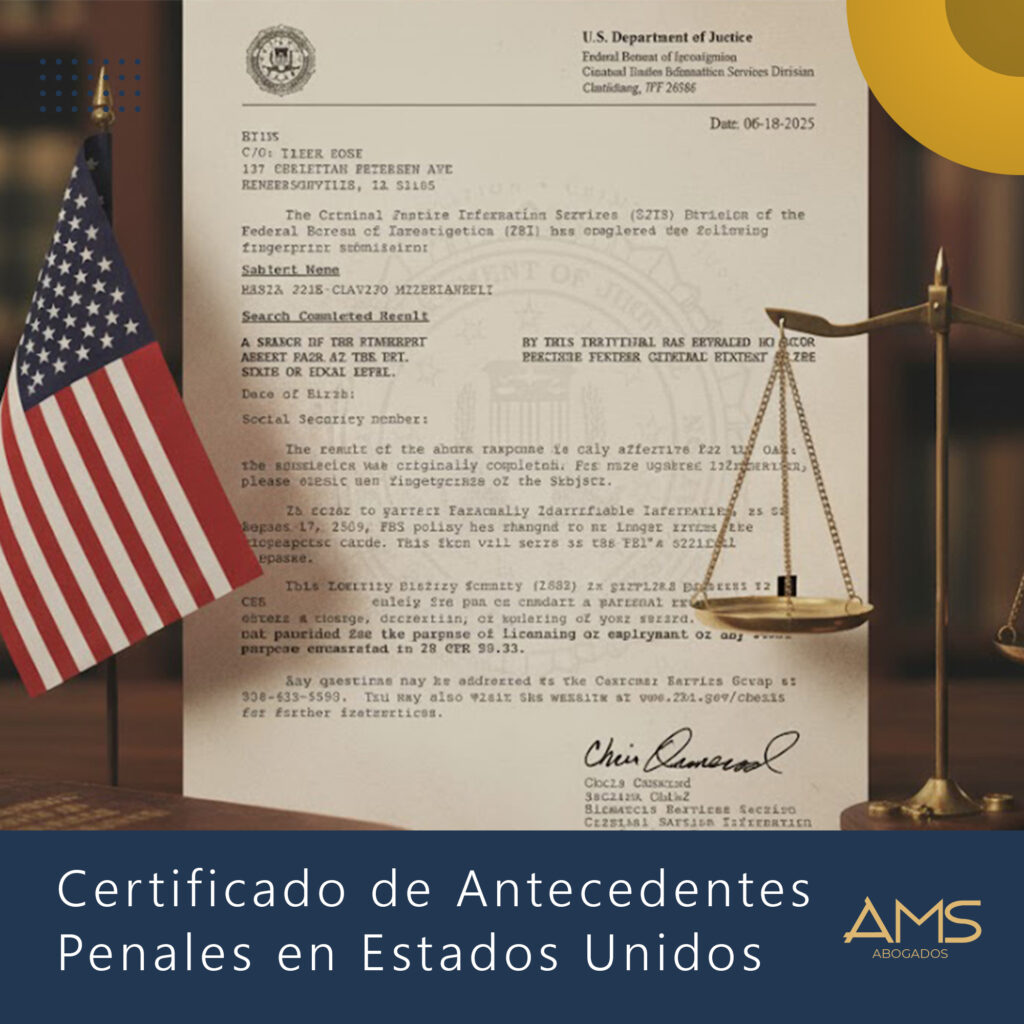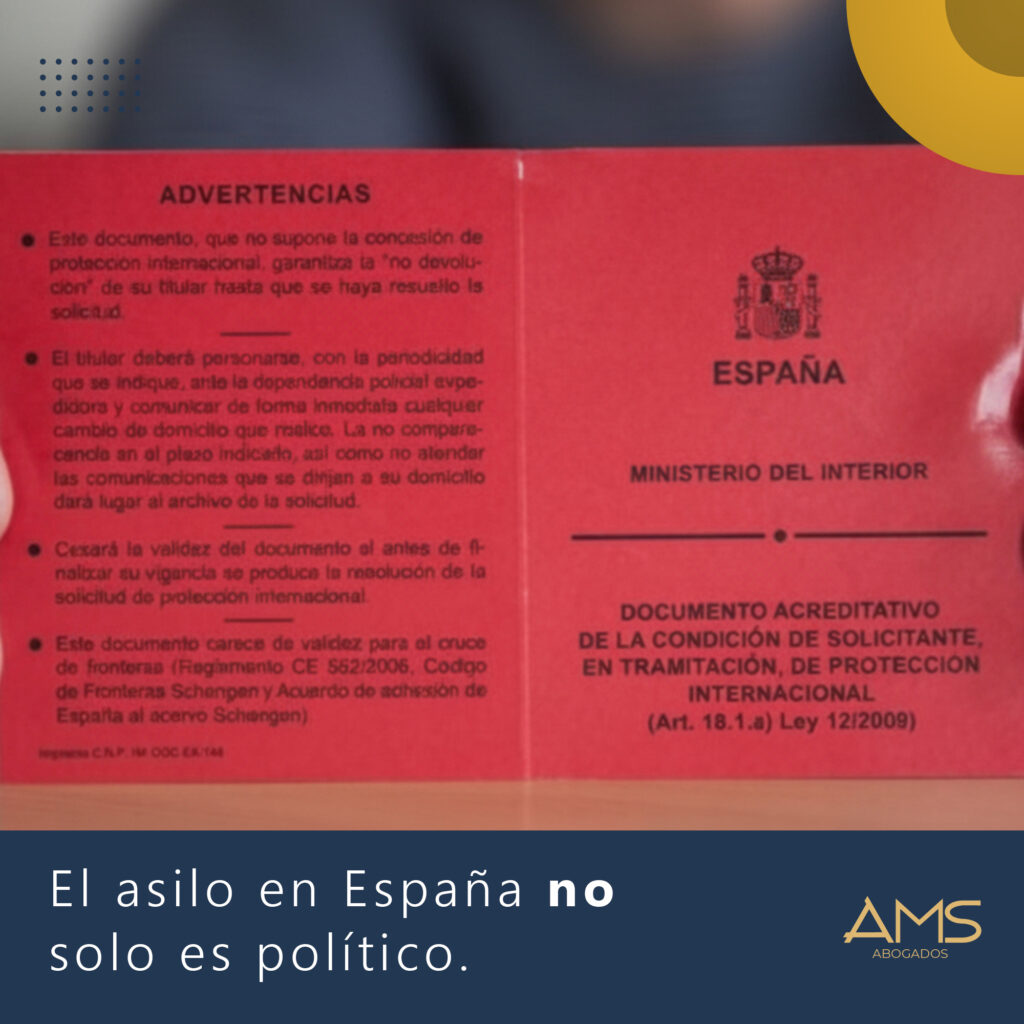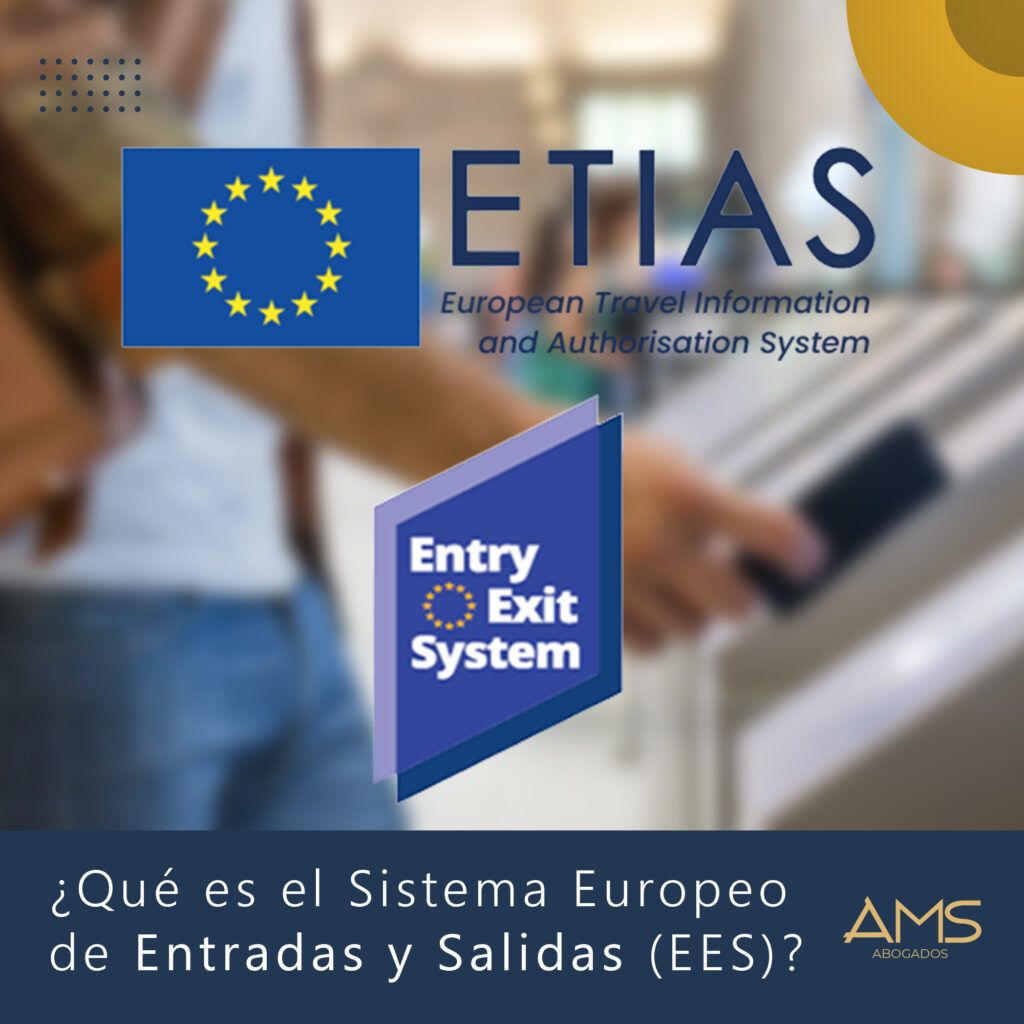¿Cómo pasarles la nacionalidad española a tus hijos?
Cuando un ciudadano español tiene un hijo fuera del país, o cuando alguien adquiere la Nacionalidad Española por Residencia o Ley de Nietos, y tiene hijos menores nacidos en el extranjero, la inscripción del nacimiento en el Registro Civil español se convierte en un trámite absolutamente esencial. No es un mero registro administrativo: es el acto que permite que tu hijo sea reconocido como español, pueda obtener DNI y pasaporte, y ejerza todos los derechos derivados de su filiación con un ciudadano español. Aunque el certificado de nacimiento emitido en el país donde nació el menor es válido localmente, no produce efectos jurídicos en España hasta que queda inscrito en un Registro Civil español. Por eso, si estás en esa situación, este trámite no solo es importante: es imprescindible. ¿Por qué es tan importante inscribir el nacimiento en España? La Ley 20/2011 del Registro Civil, en sus artículos 15 y 16, establece que todos los hechos relativos al estado civil de los españoles – incluyendo los nacimientos- deben inscribirse en el Registro Civil para surtir efectos legales. Cuando el progenitor es español en el momento del nacimiento, el menor será considerado español de origen, de acuerdo con el artículo 17.1 del Código Civil. Mientras que si el progenitor adquirió la nacionalidad después del nacimiento, el menor podrá obtenerla por opción, según el artículo 20.1.b) del Código Civil, pero únicamente una vez inscrito el nacimiento en el Registro Civil español. Por este método también podrán aplicar los hijos de ciudadanos españoles mayores de edad, siempre que lo hagan dentro de los 2 años siguientes a su mayoría de edad, aunque ese límite de tiempo se elimina en caso de que el progenitor sea español nacido en España. Por eso la inscripción no debe ser opcional, ni algo que debas dejar para más adelante, pues es la condición indispensable para que tu hijo pueda ser reconocido como español y ejercer plenamente sus derechos. ¿Dónde puedes solicitar la inscripción del nacimiento? Dependiendo de dónde te encuentres, tienes dos vías posibles: Si estás en España: Registro Civil del domicilio Cuando resides en España, debes presentar tu solicitud en el Registro Civil correspondiente a tu domicilio. Aunque presentes la documentación localmente, el expediente siempre será enviado al Registro Civil Central, que es quien tiene competencia exclusiva en inscripciones de nacimientos ocurridos en el extranjero. Si estás fuera de España: Consulado General de España Si resides en el extranjero, debes tramitarlo en el Consulado General de España competente. El Consulado actúa como Registro Civil y, dependiendo de su organización interna, puede: tramitar directamente la inscripción, o remitirla al Registro Civil Central para su resolución. Ambas vías son igualmente válidas y producen efectos jurídicos idénticos. ¿Tienes dudas? ¡Reserva tu asesoría y comienza un proceso migratorio exitoso! Varias modalidades Online vía Zoom Presencial en nuestra oficina en Madrid RESERVAR Documentación que te pedirán Aunque cada caso puede tener matices, por regla general deberás aportar: Certificado de nacimiento extranjero apostillado o legalizado según corresponda. Traducción oficial si el documento no está en español. Documentos que acrediten tu nacionalidad española (DNI, pasaporte o certificado literal de nacimiento). La autoridad registral puede pedir documentación adicional si detecta inconsistencias o formatos no compatibles con la normativa española. Es totalmente normal, especialmente en países donde las actas de nacimiento tienen estructuras menos detalladas. ¿Cuánto tarda? Plazos reales de tramitación Los plazos no están recogidos en la ley, pero sí existe una práctica administrativa bastante consolidada. En España, cuando presentas la solicitud en un Registro Civil local, el expediente debe ser remitido al Registro Civil Central. Debido a la carga de trabajo acumulada en este órgano, el tiempo de tramitación suele ser de 10 a 12 meses desde la presentación. En los Consulados, los tiempos son más variables porque cada sede tiene su propio volumen de expedientes. Sin embargo, la práctica general indica que el plazo medio ronda los 6 meses, siendo a menudo más ágil que la vía interna. En ambos casos, lo más importante es iniciar el trámite cuanto antes y tener claro que la inscripción no es automática: requiere análisis, comprobación documental y la intervención del Registro Civil Central en la mayoría de los supuestos. Efectos de la inscripción: nacionalidad y documentación española Una vez practicada la inscripción, podrás solicitar para tu hijo: su certificado literal de nacimiento español, su pasaporte español, y, si ya reside en España, también su DNI. Un trámite indispensable para proteger los derechos de tu hijo Inscribir un nacimiento ocurrido en el extranjero es más que un paso administrativo: es garantizar que estas ejerciendo el derecho de tu hijo a la nacionalidad española, con la documentación, acceso a servicios públicos y a la asistencia consular que dependen directa y exclusivamente de esta inscripción. Si eres español y tu hijo nació fuera de España, o si has obtenido recientemente la nacionalidad y tienes hijos menores nacidos en otro país, este trámite no debe esperar. Es la llave que abre todos los derechos derivados de su vínculo contigo. Realizar correctamente la inscripción de un nacimiento ocurrido en el extranjero puede evitar retrasos, requerimientos y complicaciones futuras, especialmente cuando existe documentación extranjera que debe ser interpretada conforme al derecho español. Si necesitas que te acompañemos en este trámite o quieres conocer cómo podemos ayudarte con este y otros procedimientos de Registro Civil, extranjería o nacionalidad en España, en AMS Abogados estaremos encantados de orientarte y llevar tu caso con la atención y la seriedad que amerita. AMS Abogados contacto@amsabogados.com
¿Cómo pasarles la nacionalidad española a tus hijos? Leer más »